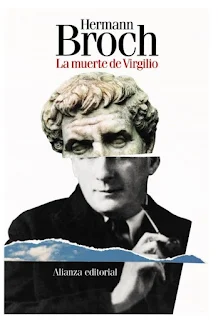Los moradores de aquella casa de madera, al final del puerto en lo alto del acantilado, sí que vivían a lo grande, pensé aquel día al bajarme del barco, cuando apareció tan resplandeciente ante mis incrédulos ojos. A medida que me acercaba caminando por el puerto se hacía más y más grande, y no daba crédito a lo increíble y endiabladamente preciosa que era aquella casa. Desde el puerto era igualita a la cabaña del bosque que tiene Blancanieves en la película, la morada más conocida del séptimo arte.
¡Cacho de casa! Estaba instalada en lo alto de una colina, al final de una larga escalinata que iba trazando curvas a través de edificios sin ninguna gracia, y por la que ascendí totalmente cautivada. Subí, mira tú por dónde, pensando que finalmente había llegado a mi hogar. Imagino que Blancanieves, la heroína más famosa de la historia del cine, debió de sentir lo mismo el día que apareció antes sus ojos aquella preciosidad plantada en medio del claro del bosque.
Esa es la parte de la película que más me gusta, cuando ha enviado a freír espárragos a la madrastra y se adentra en el bosque. Seguramente, y lo tengo escrito en alguna libreta que he dejado por ahí, ese momento de la película significa algo. El gran Walt coló ahí uno de sus mensajes ocultos. Cuando vi Blancanieves y los siete enanitos, me echaron del cine y me subí a la furgoneta. Estuve un buen rato pensando, dándole a la sesera, intentando desentrañar el mensaje escondido que Walt Disney nos quería hacer llegar con esa huida de Blancanieves por el bosque. Y al final, después de mucho pensar y cavilar, llegué a un pensamiento conclusivo. Y el pensamiento conclusivo al que llegué es que esa huida es lo que llaman una metáfora. Sí señora, una metáfora, uno de esos acertijos que se usan como los eufemismos, y que sirve para colar un par o tres de cosas a la vez.
Blancanieves no huye de la madrastra, no señora, a Blancanieves la madrastra la trae al pairo, lo que Blancanieves desea es largarse. Ella quiere ver mundo, campar a sus anchas, ¿cómo interpretar si no esos movimientos de brazos mientras corre por el bosque, ese modo de abrirse camino a través de los árboles? Blancanieves se ha hartado del castillo, de los bordados, de los meapilas que tocan las narices con las trompetas y las banderolas y de todo eso, y se quiere largar. Gran director Walt Disney, sí señora.
Recuerdo que la madrastra contrata a un filibustero para que acabe con ella, ¡será hija de puta! Aún hoy no puedo evitar que se me lleven los demonios. Cuando mis incrédulos ojos vieron aquel día la jugarreta de la madrastra, me levanté en medio del cine y le lancé la mayor sarta de improperios que mis mandíbulas pudieron articular. Aquello ocurrió la primera vez que vi la película y los enanos del cine -los de las butacas quiero decir- me miraban como si estuviera loca. Demasiado jóvenes, pensé. Aquella vez me echaron, pero la segunda vez que la vi y todas las otras veces, tuve la precaución de respirar hondo y morderme la lengua.
También aquel día que llegué a la casa del puerto, me planté en frente y entré sin llamar. La puerta estaba abierta, como le ocurre a Blancanieves en la película, y recuerdo de qué manera el parecido me hizo sonreír. Pero a partir de ahí el cuento cambió. En aquella casa no había enanos, y no estaba vacía. Ahí habitaba una persona que se giró de golpe cuando la puerta se abrió e hice mi aparición, entrando con una ráfaga de viento. La mujer se ocupó primero de recoger todos los papeles que se pusieron a volar por la casa. Sí, el viento apareció en la casa con tanta fuerza que ríete tú de la habitación de El Exorcista. Se armó un buen alboroto.
Gracias a eso tuve tiempo de hacerme una idea del lugar, de observar mientras ella capturaba todos los papeles que volaban por la casa. Ante mí, un salón amplio. Al fondo a la izquierda, en un plano más elevado, una sala alargada iluminada por altos ventanales, con un artilugio de esos para colocar un cuadro y pintar. Allí se giró la mujer cuando entré y de allí bajó corriendo a recoger los papeles. A la derecha, una puerta abierta a través de la cual se veía una cocina menuda. Al fondo del salón, a unos metros de mí, una preciosa escalera de caracol de madera para subir al piso de arriba.
Es lo que hice mientras ella cerraba la puerta de la entrada y terminaba de recoger los papeles. Me preguntó qué hacía, dijo que no tenía que estar allí, que no podía subir y que si no me largaba llamaría a la policía.
Contesté desde arriba. Le dije que tan solo sería un momento, y que no quería hacerle nada a la casa pues me gustaba demasiado. Esto era una gran verdad. Le grité que no se preocupara y terminara de recoger, que en unos minutos bajaría y estaría por ella.
El piso superior era tan endiabladamente bonito como el de abajo. Dos dormitorios con su cama grande y su armario y un lavabo de narices al fondo del pasillo. Al lado, un cuarto que parecía habitado por una adolescente, con carteles de tíos buenos en las paredes. Aunque había algo raro en él: a un lado, un montón de cajas amontonadas desde el suelo hasta el techo. Debía haber al menos cincuenta, y todas tenían bien visible la fotografía de un aparato de música, y encima una palabra que decía algo parecido a Misubishi. El resto del cuarto no encajaba con el caos con el que se asocia comúnmente a los adolescentes. Estaba más ordenado que un lineal de supermercado.
Pasé en esa casa una larga temporada. Si entendemos por larga lo que tardan las langostas en marcharse al sur después de haber echado las larvas y catado la cosecha. Sí, fueron unos días de lo más interesantes y me dolió marcharme, como ya he dicho más arriba. Más arriba o más abajo, que no recuerdo en qué libreta lo escribí.
Aquella mujer resultó ser alguien del todo desconcertante. Se parecía un montón a uno de mis personajes favoritos de los cartoons, y además pintaba con cierta gracia. Qué cosa más rara, pensé cuando bajé al salón y me fui a contemplar el artilugio ese de la sala con los altos ventanales. Ya no había viento en la casa. Estaba enterito en el exterior, moviendo los mástiles de los veleros amarrados a las boyas. Se movían más que un pato de goma en una bañera. Bonita vista, sí señora, pensé en aquel momento. Pero lo que había pintado en el cuadro no se le parecía ni de lejos, y se lo dije. “Esos colores no son, ¿no ves que el mar es azul y el cielo también?, ¿a quién se le ocurre pintar el mar de verde y el cielo naranja? Y los barcos no están tan lejos, ni la playa tampoco, parece que te lo quieras mirar desde más arriba. Tendrías que acercarte al puerto y a la playa y verlo todo más de cerca. Aunque si yo tuviera una casa como esta tampoco querría salir nunca de ella.”
Cuando me disponía a mostrárselo, cuando unté de azul marino uno de los pinceles que había en un cajón del artilugio y me proponía mostrarle el color real del mar, se abalanzó sobre mí y me lo arrebató. Me la quedé mirando mientras gritaba que me largara de su casa. Se parecía mucho a Vilma y se lo dije, “¿no te han dicho nunca que te pareces un montón a Vilma Picapiedra?, sí, Vilma la esposa de Pedro Picapiedra, la amiga de Betty Mármol”, insistí, al darme cuenta de que la mujer no tenía ni remota idea de lo que le estaba diciendo. Se quedó callada, mirándome con esos ojos verdes y esa carita de yanqui sorprendida que tenía, y me preguntó de dónde salía. ¡Vaya pregunta!, pensé. “De la calle, le dije, ¿de dónde voy a salir? Y tú tienes una casa de cine, seguro que te ofrecen una buena pasta por rodar las películas. Yo de ti no bajaría de los dos millones. Piensa que esa gente tiene más dinero que el Tío Gilito. Tienes algo de valor incalculable, ¿no te has dado cuenta? Lo vi al momento cuando me bajé del barco y alcé mis ojos hacia aquí. Fue verla y decidirme. Pensé que este sería un lugar de narices para pasar unos días. ¿No te parece que podríamos arreglarnos las dos?”
A estas alturas, a la tal Vilma -se llamaba Sofía, pero ese no podía ser su verdadero nombre-se la veía más perdida que a un ornitorrinco en el dentista, su cara era un poema. Luego tartamudeó e insistió en lo de la policía. Le aseguré que a ellos les gustaría saber lo de los Misubishi de la habitación de arriba.
Ahí di en el clavo, sí señora. Después de unos segundos que se hicieron un poco largos, me ofreció una taza de leche y unas galletas. Prefería una cerveza, pero no tenía, así que me conformé con lo que había. Me senté saboreando el momento, acomodada en el precioso sofá que había en aquel salón en frente de la chimenea, mientras ella lo preparaba. Le pregunté quién más vivía en la casa y respondió al momento desde la cocina que no me hiciera ilusiones, que en cuanto terminara la leche tendría que largarme.